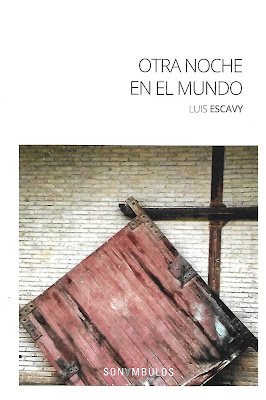|
| Con voluntad de amanecer Juan Javier Ortigosa Sonámbulos ediciones Granada, 2022 |
INTEMPERIE
En esa renovación permanente de la poesía contemporánea, Juan
Javier Ortigosa Cano (Olula del Río, Almería, 1997), Graduado en Filología
Hispánica y estudiante en el Grado de Literaturas Comparadas, se singulariza
por escribir, en palabras de Luis García Montero, “una épica íntima y púdica”
en la que encuentra sitio “la dignidad de la resistencia”. De este modo, la
escritura propone un diálogo sin tregua con el contexto externo y su carga ligera
de extrañeza. Al cabo, como refrendara aquel maravilloso verso de Javier Egea,
integrado como cita inicial, junto a un enunciado luminoso de Jean de la
Bruyère, sobre la mesa duermen muy pocas certezas; y en todas ellas se
pronuncia la conciencia del tiempo: “Hoy sólo sé que existo y amanece”.
Con voluntad de amanecer condensa
su material poético en tramos que comparten el fluir de la temporalidad y la
indagación reflexiva. En los estratos líricos del poeta percibimos una clara
cercanía con algunas voces de la generación del 50, como Jaime Gil de Biedma,
tan próximo al decir del poema “Las carencias del verbo”. El transitar laborable va en serio y,
más allá de esa arquitectura habitable y cercana de lo diario que pregonan los
libros, existe una realidad proclive al desajuste y las ausencias. También
alienta el magisterio de Javier Egea, de quien Juan Javier Ortigosa prologó el
cuadernillo Aunque sea por escrito en
2019, y a quien dedica la hermosa elegía “Para escribirte una carta”; o los de
Luis García Montero, tan presente en la composición “Vista cansada” y Ángeles
Mora, recordada en “Ficciones para una autobiografía”.
El
conjunto “Primera persona” tiene como
venero argumental una aproximación al yo poético siempre refrendando el ideario escritural; la reflexión sobre la poesía, como pequeño pueblo en
armas contra la soledad, pone en el mismo umbral acordes confidenciales y
mirada colectiva: “… de mostrar también que la poesía / es intimidad y
compromiso, / que sale a la calle / y vuelve con barro en los zapatos”. No hay
reclusión en los mármoles fríos de la belleza, sino latido y pulsaciones del
nosotros, el ritmo de una ciudad abierta al nomadismo del tiempo y el peso de la historia.
Juan Javier Ortigosa intercala las voces del otro en el apartado
“Segunda persona”. Ese protagonista cómplice en el trayecto vital se convierte
en salida de urgencia del fluir sentimental. Al tono enunciativo y directo de
la memoria, con su estela de evocaciones y trayectos perdidos, se une la
textura de un tiempo digital que ha convertido las redes en otra forma de
convivencia que casi nunca pierde la sensación de náufragos. Desde esa
alternancia de voces, entre el tú y el yo se va completando un mapa de
actitudes y personajes que definen la rutina diaria, ese tiempo que conoce de
antemano el final del poema.
Sin duda, uno de los habituales lugares de llegada es la ausencia. El
retorno a la soledad del sujeto y a su introspección forma el núcleo
expresivo de “La ausencia y otras geografías”. La realidad acata un paisaje en
blanco y negro, sometido a los movimientos más nimios. Las largas horas sin
compañía, cuando los calendarios se adormecen, propician evocaciones y
recuerdos. La memoria aloja imágenes familiares, o las vivencias compartidas de
la lectura, que mantienen vivas la identidad de sombras culturales.
Esa lucha de la imaginación frente
a la vara correctora de la realidad, va gestando la intimidad de la sección
“Entre dos ciudades”, que también deja sitio al sentir autobiográfico de la
experiencia personal. Cada identidad se va fundiendo con el entorno, donde
encuentra a la vez sensaciones opuestas de refugio y soledad. Las calles
trastocan los sentidos, se deshumanizan y crean laberintos sin luz, como el que
muestra la composición “Las colas del hambre”.
La conciencia descubre en el ahora un naufragio de sueños; la sospecha
de que estar vivos es caminar por un itinerario de decepciones. Los poemas de Con voluntad de amanecer muestran variantes
del desconcierto y oscuridad interior. Perciben las horas bajo el flexo cansado de un porvenir que no llega nunca. No queda más remedio que sobrevivir
a la intemperie y buscar, por si acaso, alguna puerta abierta.
JOSÉ LUIS MORANTE
.jpg)