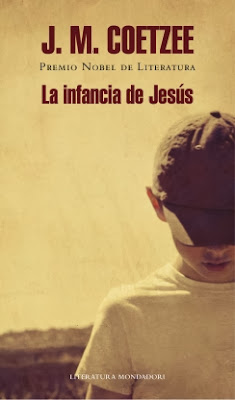|
| J. M. Coetzee Fotografía de Lifestyle |
J. M. COETZEE: UNA ESCRITURA PARA EL
DESASOSIEGO
Cuando se conoce la literatura de John Maxwell Coetzee (Ciudad del
Cabo, 1940) la aproximación a entregas posteriores provoca inquietud. Se tiene la certeza de que en el interior de su narrativa no hay pausas ni
tiempos muertos. Ante el avance accional el lector se convierte en un
ser desasosegado que no puede mirar entornos próximos o lejanos con
indiferencia.
Cada libro de Coetzee es una parábola sobre el comportamiento
humano, un subrayado oscuro que resalta, con herméticos matices, que el hombre
es un descampado en el que encuentran alojamiento actitudes absurdas, las aristas más herrumbrosas de lo sórdido.
Un buen ejemplo de lo
expuesto hasta aquí la podemos hallar en la novela Esperando a los bárbaros que fue publicada en inglés en 1980 y se
tradujo por primera vez al castellano en 1989, reeditándose en una colección de
bolsillo en febrero de 2003. Unos meses antes, la Academia Sueca le concedía el Premio Nobel de Literatura por su capacidad para
escribir relatos que “de innumerables formas reflejan la sorprendente
participación de los extraños”. El tema de esta breve entrega ha tenido amplio
tratamiento en la tradición; acaso el poema más conocido es el que Konstantino
kavafis escribiera en 1904 y que parece ser la fuente directa de inspiración del
sudafricano para la síntesis argumental de la novela: en la cotidiana abulia de
una comunidad de frontera crece el rumor de una invasión de los nómadas del
desierto; para combatir el supuesto peligro se desplaza un ejército, cuyas
formas de combatir tienen poco que ver con la legalidad de la autodefensa. En
poco tiempo, la presencia continua de los cuerpos armados en aquel enclave de
primera línea va a ocasionar la completa aniquilación de un pueblo, no por la
beligerancia de los bárbaros, sino por el nefasto proceder de los militares. Es la
sinrazón del poder que no duda en recurrir a los recursos más abyectos y
sanguinarios para justificar su dictadura y para tener una razón de
combate.
El protagonista es un magistrado. La elección del sujeto narrativo no es
azarosa: él representa la objetividad de la justicia, la imparcialidad y el
equilibrio estable entre causas y efectos. Su experiencia aporta sensatez,
distanciamiento, blindaje contra muchas vanidades terrenales y la firmeza de un
muro contra la segregación racial. Él se va a convertir en el testigo incómodo
de los represivos métodos del imperio; la justicia es un ejercicio imposible
porque la convivencia y la garantía de la vida social emanan de de la
violencia: un amplio ejército de funcionarios practica la alevosía de la maldad. Dan pervivencia a un sistema e imponen una visión uniforme del mundo
a extranjeros y extraños. Los funcionarios se convierten en
torturadores y en verdugos. Los bárbaros
representan otra manera de entender la existencia; lo que desde la civilización
se juzga como una depravación de costumbres no es más que el ejercicio de
gestos y pautas de conducta ancestrales, trasmitidos de generación en
generación. Aceptar el inventario de valores del otro significa renunciar a los
cimientos de una identidad milenaria y la no aplicación de códigos de sabiduría
celosamente adquiridos. Por tanto, civilización y barbarie son orillas
antagónicas que apenas tienen pasadizos comunes y que están condenadas a transitar
por surcos paralelos.
El discurso narrativo arrastra una gran carga simbólica y evidentes
analogías con conflictos del pasado y con heridas del mundo contemporáneo. Así
pues, queda abierto el espacio para la especulación. En este libro, más que en
cualquier otro del autor, asistimos con desasosiego al choque de dos sueños: el
sueño del progreso y el sueño del buen salvaje y el resultado no puede ser más
desalentador: otra página blanca de la historia con grafía de sangre.
Otro título reseñable es El maestro de San Petersburgo. Esta breve novela, se publicó en 1994, y acaso sea uno de los títulos más extraños del escritor surafricano porque se aleja completamente de sus obsesiones temáticas más conocidas para centrarse en una recreación de un mito de la cultura rusa, el novelista ruso Fiador Dostoievski, cima narrativa decimonónica. Son de dominio público las peripecias relevantes de la azarosa biografía de Dostoievski. Hijo de un médico, pertenece
por origen familiar a una clase media acomodada; sin embargo sus intereses y escritos
demuestran una simpatía exacerbada por los estratos sociales más
desfavorecidos, cuya violencia justifica como resultado de un perpetuado sistema
opresivo y totalitario. Se integra en grupos radicales hasta ser acusado de conspirador, lo que originó su arresto y una sentencia a muerte,
posteriormente conmutada por cuatro años de prisión en Siberia. Sus obras
reflejan con intensidad y crudeza el conflicto del hombre consigo mismo y esa
dualidad moral siempre presente entre el bien y el mal en los comportamientos
de los sujetos cuya regulación escapa a la voluntad individual; de ahí la
importancia de lo psicológico. Algunos de estos avatares se
incluyen en El maestro de San Petersburgo
cuyo tema es el siguiente: Pavel Isaev, hijastro del escritor exiliado, muere a
los veintidós años, en circunstancias poco clarass. El padre regresa para buscar
información sobre tal muerte y se ve inmerso en la investigación policial, por
un lado, y en el laberíntico nudo de relaciones que frecuentaba su hijastro,
por otro. El joven parece comprometido en el clima revolucionario que se vive
en Rusia en 1869 y se sospecha que integra una célula anarquista, cuyo
cabecilla es Nechaev, un hombre de compleja personalidad, capaz de hacer brotar
todas las contradicciones del escritor.
Dostoivski ha escrito desde la perspectiva de los oprimidos, pero el compromiso
revolucionario exige la práctica de esas ideas, el verdadero deseo de cambio
social implica la puesta en marcha de la voluntad; la unión de voluntad y deseo
forja la identidad del renovador y la coherencia del trayecto vital que halla
sentido cuando se rebela contra lo establecido. El regreso de Dostoievski a
Rusia es sobre todo el retorno al verdadero planteamiento revolucionario que se
incubaba en sus mejores ficciones; es la denuncia pública y el abandono de la
tranquilidad burguesa.
El viaje es también el descubrimiento de la verdadera identidad de
Pavel. Huérfano de padre desde los siete años, su hijastro nunca aceptó su
presencia junto a la madre viuda y su rechazo materno; el
tiempo común estuvo lleno de silencios. La muerte a los veintidós años deja
la incógnita de la verdadera naturaleza de sus relaciones comunes. ¿Fue un radical,
o un hombre sin personalidad arrastrado por el fanatismo de un líder?
El retrato de Dostoievski nos deja un escritor abrumado por su propia
situación personal y por los agobios del entorno; no es feliz en sus
turbulentas relaciones matrimoniales y pesa sobre él una gran deuda económica
por el juego. Ha conseguido un notable reconocimiento público, pero son muchos
los que esperan de él una definición más firme que condene el sistema que
aploma la vida rusa. El escritor es mucho más vulnerable que la fuerza que
emana de sus escritos, la belleza de una simple muchacha, el calor de una mujer
en el lecho o sus dudas ante el papel público que debe tomar nos hablan de un
ser contradictorio, de una mente asediada que solo en la
escritura halla cierta paz.
La organización del relato es sencilla y en algunos momentos adquiere el
formato de una novela de misterio en la que abundan los diálogos, que son el
mejor referente para arrojar luz sobre el claroscuro de los personajes. J. M. Coetzee traza el retrato psicológico de un
hombre tan convulso como el tiempo vivido.
Estas dos novelas son el quehacer lector de este verano. Aparco sus ensayos críticos y otros títulos que en su día me convulsionaron. Vuelvo a Coetzee, como quien vuelve al mismo mar de todos los veranos.