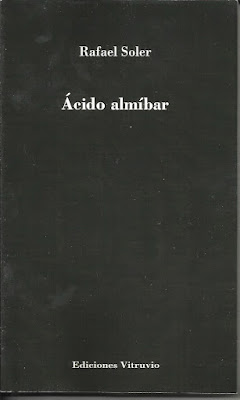|
| Las razones del hombre delgado Rafael Soler Editorial Nueva York Poetry Press Colección Pared Contigua Nueva York, USA, 2021 |
DESHABITAR LA PIEL
Como puntos estratégicos de su caligrafía poética, las
antologías Leer después de quemar (2019) y Vivir es un asunto personal (2021) desvelaban la escritura proteica
y radical de Rafael Soler (Valencia, 1947), poeta y protagonista de un largo
trayecto en prosa, compuesto por media docena de ficciones narrativas largas y
dos compilaciones de relatos. Ambos libros recogían toda la producción del
autor, desde su primer horizonte lírico Los
sitios interiores (1980) hasta Las
razones del hombre delgado, cuyas composiciones se publicaban como generoso
anticipo.
Solo ahora, en 2021, Las razones del hombre delgado amanece
como libro exento, con leve pórtico reflexivo y con sugerente entrelazado de
miradas críticas en el epílogo y contraportada, que aglutina esenciales
impresiones de relevantes presencias literarias hispanoamericanas. Todos los
invitados coinciden en resaltar la capacidad expansiva de un verbo cuya razón
trasciende contradicciones y contingencias para mudar en símbolo e invocación,
que arropa la caligrafía intimista del poema con el epitelio de
un manifiesto vital, autobiográfico.
El
epígrafe Las razones de un hombre delgado parece elegir como mirador del
poema la brújula intemporal de la lógica. Si el sino es una senda oscura, si el
mundo está ahí, cerca, definido, dispuesto al argumento meticuloso, es
necesario buscar la esencia de su verdad. Hay que practicar la rutina de salir
al día, aunque estemos de paso y seamos vulnerables pasajeros de un corto
deambular. La sección de apertura
“Ensayo general con vestuario” parte de la observación del entorno. Enuncia una
suma de elementos aparentemente desconectados que hacen del desconcierto vértice
conclusivo de la identidad. La soledad se abre como un pozo negro que consume
cualquier esperanza y constata esa condición perecedera que hace de cada
instante eternidad. Somos parte de “El Reino de los Leves”, como ratifica con título
conciso el segundo apartado del libro. Con un torrente de imágenes de fuerte
densidad, Rafael Soler impregna el lance verbal con una exploración indagatoria
de la conciencia. Las palabras clarifican y salvan, enuncian esperanzas,
fortalecen el escepticismo ante la sombría finitud.
El sustrato autobiográfico es esencial; para evitar patetismos el
escritor distancia los asuntos desde un yo desdoblado para que las
composiciones recorran itinerarios por núcleos temáticos sombríos. Desde el
cordón umbilical de la experiencia se dibujan la enfermedad, el entorno
hospitalario, la marmórea situación de derrota y angustia y el frío callejón de
un tiempo sin tiempo que conduce al derrumbe.
Con fuerte coherencia interna cada apartado añade circunvoluciones
reflexivas al encuentro del yo poético con su estar transitorio y sus derivas.
En “Para fundar una distancia” se conforma un fragmentado soliloquio, como “una
oración que acerca al finado a su cornisa”. Con ese paisaje en el horizonte de
la sombra se hace un largo inventario del deterioro existencial de quien vive a
solas con la dieta atroz de su despojamiento. Al cabo: “Perder es la manera /
de adquirir en soledad una certeza”.
La voz que habita los poemas cambia de perspectiva; así, el subapartado
“de tu balcón al mío” es la voz femenina quien ratifica su dimensión de frío y
soledad, como si el internamiento hospitalario hubiera provocado una ruptura de
hábitos y confidencias diarias. Mientras que la sección final, “Morir para
contarlo”, con verbo paradójico, concede
la palabra al recuerdo admonitorio de una identidad que ya es ceniza y frío,
consumación ineludible del polvo. Las palabras toman conciencia plena de la
finitud, se hacen balance oscuro, mientras la muerte espera, cumplida,
satisfecha, con la mano tendida un paso más allá de donde no hay regreso.
En la estela poética
de Las razones del hombre delgado hay
un continuo moldear de materiales expresivos. Los enunciados se distorsionan. Se
hace evidente el sesgo acumulativo de imágenes y símbolos. El fluir versal
aleja su propósito comunicativo para dar amanecida a otros sentidos que exigen
la decodificación de significantes. Como en la escritura de César Vallejo, por
citar un referente próximo del poeta, los poemas se agitan, asoman al vértigo
de la incertidumbre, recuerdan que el discurrir del lenguaje es siempre exilio
y fuga, como sucede en la misma existencia del sujeto. El resultado es
evidente; Rafael Soler firma en Las
razones del hombre delgado su definitiva madurez, una plena manifestación
de asombros, el más alto vuelo de su escritura.
JOSÉ LUIS MORANTE