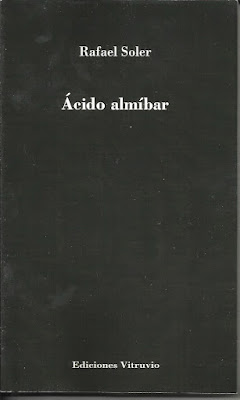|
| El mar mientras duerme Antología poética Santiago Gómez Valverde Ediciones Vitruvio Colección Baños del Carmen Madrid, 2024 |
EL LENGUAJE DE LAS COSAS
Santiago Gómez Valverde (Leganés, Madrid,
1957) es poeta, letrista y compositor. Su obra lírica tiene el despertar auroral en 1987 con
el libro Canciones de tarde, accésit
del Premio Ciudad de Leganés que tres años después encuentra continuidad en La densidad del tiempo, reconocido con el Premio
Ciudad de Leganés, 1990. Adquiría así naturaleza poética una voz de línea clara,
limpia, musical, marcada por la emoción y las conexiones especulativas entre
biografía y lenguaje. El escritor sedimenta una perspectiva enmarcada en el
cauce de la poesía de la experiencia, que bebe del romanticismo y de la poesía
urbana y que nunca pierde de vista la meditación sobre la naturaleza del ser.
Como estaciones que alumbran el caminar del tiempo, aparecen las entregas Amarte (1993) Sombras paralelas (1997), Inevitablemente (2003), Sed de vida (2006),
Ruidos y nueces (2008) Sombra a Sombra (2009), Fuga de ideas (2010) y Sobre la piel del agua (2012). Son
entregas que constituyen el tramo central de esta travesía creadora y que se
definen por la fidelidad a unos cuantos motivos esenciales: el
amor, la existencia, el discurrir temporal, la cercanía de la otredad y las
contingencias del trayecto vital, siempre deambulando entre la esperanza
diáfana de la plenitud y la estela borrosa del vacío. Como refrenda la
maravillosa cita de Jorge Luis Borges que sirve de pórtico a la antología
poética El mar mientras duerme, quien
escribe construye en la página una realidad más expandida y habitable;
justifica y compensa frustraciones y carencias. Más allá de buscar ese rincón
propio en el transitar literario, quien escribe habla consigo mismo, emprende
una introspección que conduce al conocimiento y la pulsión sentimental.
En el ahora poético de Santiago Gómez
Valverde sigue en pie una incansable madurez creadora. Así lo demuestran las pisadas Toda la luz es nuestra (2019),
Azul de lejanías (2020), El espejo, la mirada, la belleza 2021), El perfume y la sombra (2023) y Un
invierno llamado frío (2023). El ser
hace balance del existir: “Ojalá que estas hojas desplomadas del árbol de mi
vida, que en vuestras manos tenéis, como si un gorrión fueran, sigan creciendo
en ellas, pues para esto nacieron”. La panorámica olvida la amanecida
y comienza con La densidad del tiempo,
donde el enunciado sentimental en razón básica del estar. Al cabo, como
escribiera Walt Whitman en aquel destello verbal maravilloso que Santiago
Gómez Valverde recuerda: “Quien toca un libro, no toca un libro, toca un
hombre”. Los poemas se desplazan entre la claridad de la evocación y el fundido
en negro de la melancolía. El recorrido prosigue por Sombras paralelas, título que ya advierte del carácter simbólico de
sus composiciones; las sombras son sueños disecados, austeras esperanzas que no
pudieron llegar a puerto y que se hundieron en el firme estéril de la marea.
Se percibe en el apartado un claro pesimismo, como si la presencia del sujeto
verbal fuese zarandeada a cada instante por las convulsiones del desasosiego, o
se viese sometida a una liquidación por derribo: “Nuestro plural es singular en
todo”; los proyectos comunes no alcanzan a definirse, se convierten en
fragmentos, restos óseos perdidos en la arena del olvido. Como avisa el poeta,
en un brevísimo texto que adquiere la concisión precisa de un epitafio: “El
corazón se pasa toda una vida golpeando la puerta de la muerte, por fin, calla
cuando ésta se abre.” La existencia, al cabo, está llena, también en el amor,
de fuegos fatuos.
La escenografía verbal de Inevitablemente es una fértil floración
de motivos mostrando las oquedades ilusorias del amor y su deambular temporal.
Otras señales como las ilusiones que teje el poeta, los encuentros a pie de
calle o las presencias cercanas, como la madre, convergen en el libro dejando una
nítida sensación de cercanía, un caminar marcado por el hombre que se busca a
sí mismo en los espejos de lo cotidiano. La memoria de
los días vislumbra un escenario de vivencias e instantáneas vitales en
los mínimos poemas de Sed de vida.
También Sombra a sombra convierte al
pensamiento en un viajero recorriendo los laberintos interiores. Los recuerdos
muestran el transitar de evocaciones luminosas que aprenden la meritoria
experiencia del camino, ese lenguaje propio que intenta capturar la belleza y los ralos destellos que pone entre las manos la existencia: ”El
poema es la palabra vestida de belleza. / El pensamiento roto en mil pedazos,
como un cristal que llora la misma lágrima muchas veces”.
En Fuga de ideas Santiago Gómez Valverde
mantiene la pulsión tensional entre las
incisiones autobiográficas y las gradaciones tonales del lenguaje. El
pensamiento fluye como un río en el que se refleja un diario especular, que
profundiza en la trayectoria vital y en sus espacios imaginarios. Los poemas de
Sobre la piel del agua –verso que
evoca a John Keats de inmediato- sondean la contemplación del arte, enuncian
los paisajes tejidos por los sueños, escriben con imágenes de gran fuerza
simbólica, y siguen el rastro de lo ideal como compañero indeclinable del
poema.
El invierno retorna y su aliento gélido,
como escribiera con hermosa palabra Ángel González, conforma un epitelio sobre
las cosas. En Un invierno llamado frío la mirada percibe ausencias y pérdidas, se tiñe de un contraluz
crepuscular en el que la luz se va desvaneciendo; ya no es tiempo de sueños y
los que nacen ahora se cobijan cansados dentro de las palabras. También está representado en este tramo final
de la selección poética el libro Toda la
luz es nuestra, una estación más de esta escritura humanista y meditativa
que preserva espacio y tiempo, con esa sensación de finitud y apagamiento: “Qué
sencillo es morir, / sólo es cerrar los ojos / o dejarlos abiertos para
siempre”. Todo lo que nos rodea, va cambiando de forma inadvertida hasta ser
ausencia.
Conforman el muestrario final del poema
composiciones de El espejo, la mirada, la
belleza donde la reflexión metaliteraria convive con el latido de lo
amoroso como conceptos complementarios que muestran la aspiración perenne a la
belleza del yo poético, también diáfana en los textos de El perfume y la sombra.
Un adelanto de inéditos clausura esta extensa antología de Santiago Gómez Valverde. La
poesía es un modo de estar en lo diario, de adentrarse en las llanuras y
relieves del viaje vivencial. Desde ese tránsito nos hablan los poemas del
madrileño. Sus palpitaciones son esencia y silencio, nos inundan de brillo la
mirada, siembran los pétalos de la rosa que duerme entre los sueños en mitad
de la noche.
JOSÉ LUIS MORANTE
.webp)